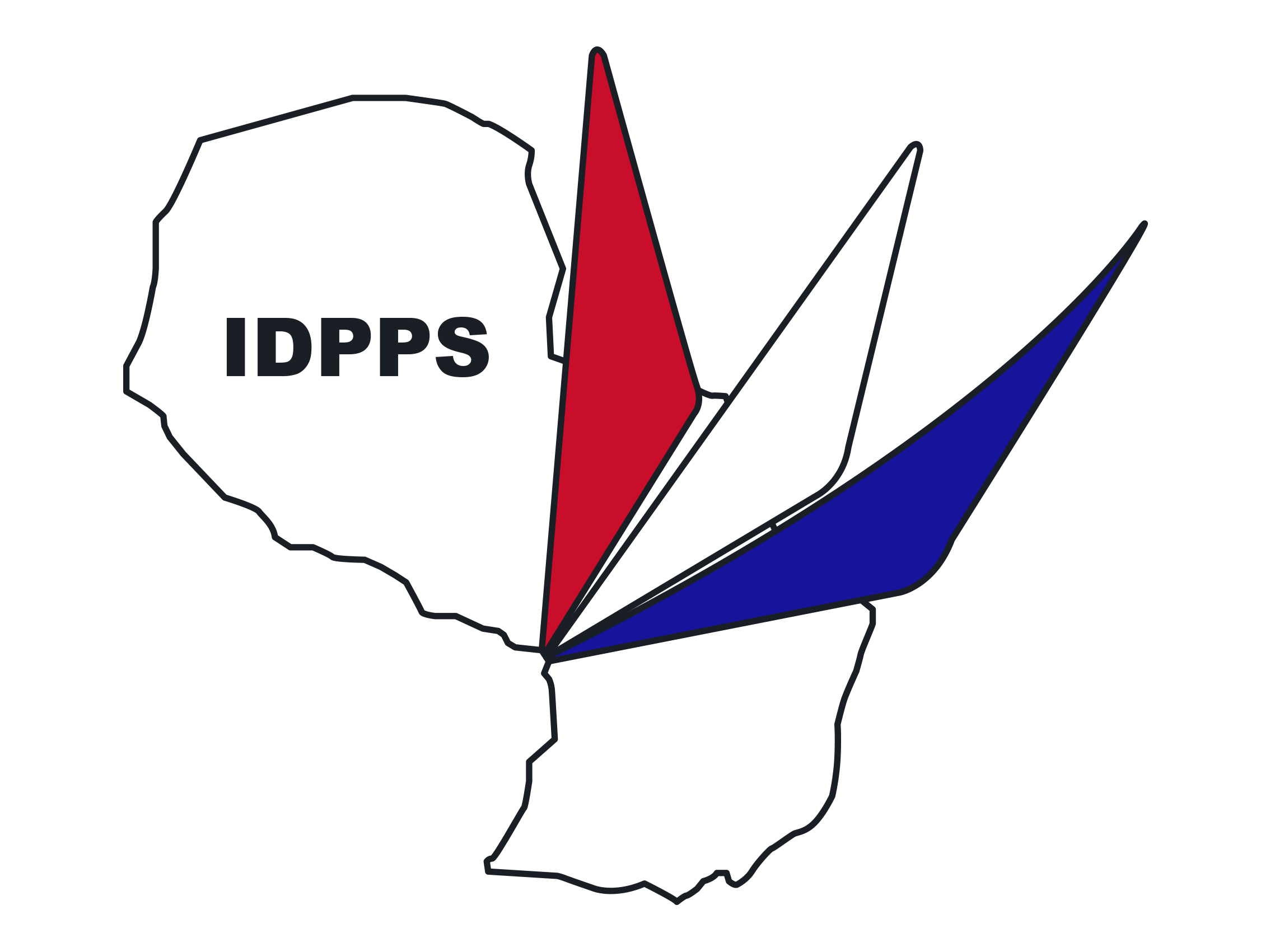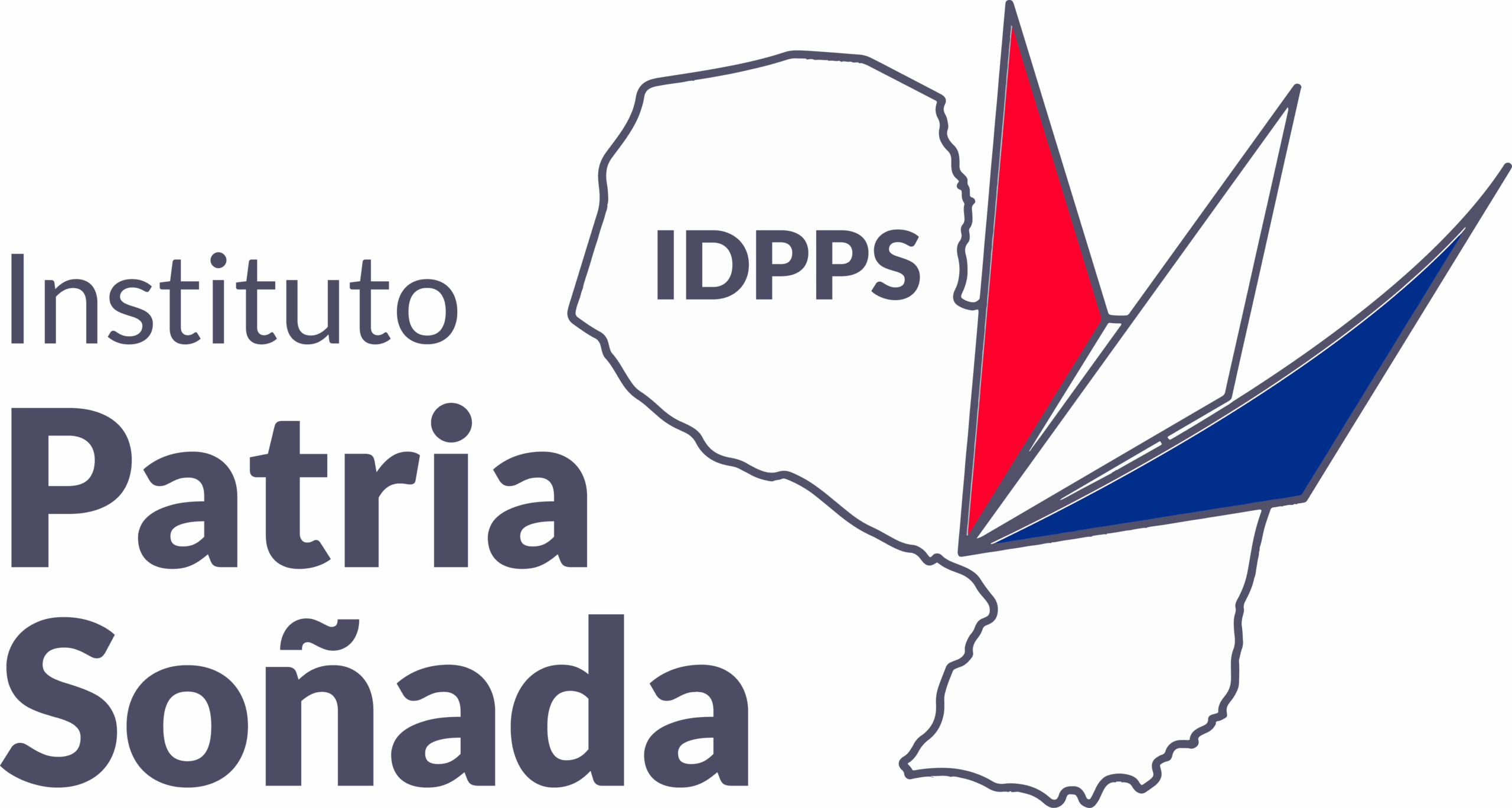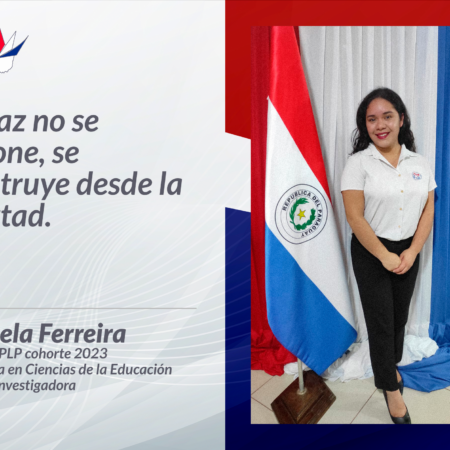Disfruto mucho de emplear una frase de contabilidad que, amargamente, puedo ver reflejada en la cotidianeidad de nuestra convivencia: “Una cosa es el debe y otra cosa es el haber”. En el campo contable, los registros de un libro se clasifican entre el “debe”, que representa lo que se dicta en teoría, y el “haber”, aquello que en realidad ocurrió en la práctica. Luego, se los compara para cerciorarse de que no existan discrepancias entre la teoría y la realidad.
Entonces, a más de tres décadas de la promulgación de la Constitución Nacional del Paraguay en 1992, el Estado de Derecho en nuestro país sigue siendo una promesa parcial. Aunque el texto constitucional consagra principios esenciales como la soberanía popular, la separación de poderes y los derechos fundamentales, su vigencia real se ve constantemente amenazada por prácticas políticas regresivas, clientelismo institucionalizado y un liderazgo ausente de ética pública.
La soberanía, en teoría, reside “en el pueblo” (Constitución Nacional, art. 1), pero en la práctica, sigue secuestrada por élites partidarias que imponen agendas privadas sobre necesidades colectivas, he aquí la incongruencia entre el “debe” y el “haber”. Lo más alarmante es que muchas de estas distorsiones están naturalizadas, arraigadas en nuestras costumbres como si de nuestra cultura se tratara. La Constitución, más que un pacto vivo, se ha vuelto un decorado jurídico que encubre un sistema de privilegios. En palabras de Hayek (2008), transitamos un “camino de servidumbre” cuando permitimos que el poder público sea empleado de manera ruin para beneficiar a unos pocos a costa de los muchos.
La concentración del poder es una de las señales más claras de esta deriva. El principio de separación de poderes, que Locke defendía como garantía esencial de la libertad individual (Locke, 2006), se diluye en un sistema político donde los poderes Legislativo y Judicial actúan como apéndices de intereses partidarios dominantes. Las designaciones judiciales, lejos de buscar la justicia, responden muchas veces a pactos de impunidad que vacían de contenido al derecho mismo.
Esto genera una ciudadanía cada vez más desmovilizada, descreída de la política y vulnerable a discursos autoritarios. Y, sin embargo, como advertía Bastiat (2003), “cuando la ley se convierte en instrumento del saqueo legal, en lugar de protección de los derechos, se destruye el respeto por la ley y por el orden”. Esto ya está ocurriendo: la percepción pública sobre la corrupción y el desgobierno no es exageración, sino un síntoma de un sistema que incumple sistemáticamente su propio contrato constitucional, y ha perpetrado a éste como la utopía de un chiste mal contado con un agrio peso en boca.
Lo que más inquieta no son las faltas que cometen los mandatarios, sino que, la cruda verdad es que al final sí son el reflejo exacto de un cáncer que ha hecho metástasis en nuestra sociedad. Si bien considero que no a todos representan estas deplorables actitudes, debemos afrontar la realidad de que sí representan a la mayoría, y esa es la raíz del problema. Podemos destituir al payaso de turno, pero si no borramos la pasión por el circo, solo será reemplazado por otro personaje de la misma estirpe y ya se encuentra entre nosotros.
Ante este panorama, el liderazgo ético no es una opción idealista, sino una necesidad urgente. No podemos resignarnos a ser meros espectadores del deterioro democrático. Necesitamos una generación comprometida con el fortalecimiento institucional, la cultura cívica y el control ciudadano. Liderar, en este contexto, es asumir la responsabilidad de restaurar la credibilidad del Estado, es reconocer el papel que tenemos como catalizadores de un cambio mucho más grande que lo que enfrentamos hoy, incluso mayor a lo que enfrentarán las generaciones venideras.
Las reformas más urgentes no son sólo técnicas, sino culturales: independencia efectiva del Poder Judicial, despartidización de las instituciones, rendición de cuentas obligatoria para todos los niveles del gobierno y educación cívica real para la ciudadanía. Reformas que traduzcan los principios constitucionales en experiencias cotidianas de justicia, equidad y libertad. Sobre todo, una reforma educativa completa desde los niveles iniciales de formación, tanto para el alumnado como para los profesionales que la imparten, con el objetivo de sembrar la semilla de la iniciativa y que ésta pueda nutrirse conforme el avance y desarrollo individual de cada ciudadano. No olvidar que es el Estado quien se debe al ciudadano, pero al Estado lo integra el pueblo.
En definitiva, la Constitución no está muerta, pero está herida. Y su recuperación no depende sólo de legisladores o abogados, sino de una ciudadanía que se anime a reclamar que las palabras escritas en el papel se conviertan en práctica viva. Porque como también señaló Hayek, “la libertad se pierde no sólo por la opresión activa, sino también por la negligencia de quienes debían defenderla” (Hayek, 2008).