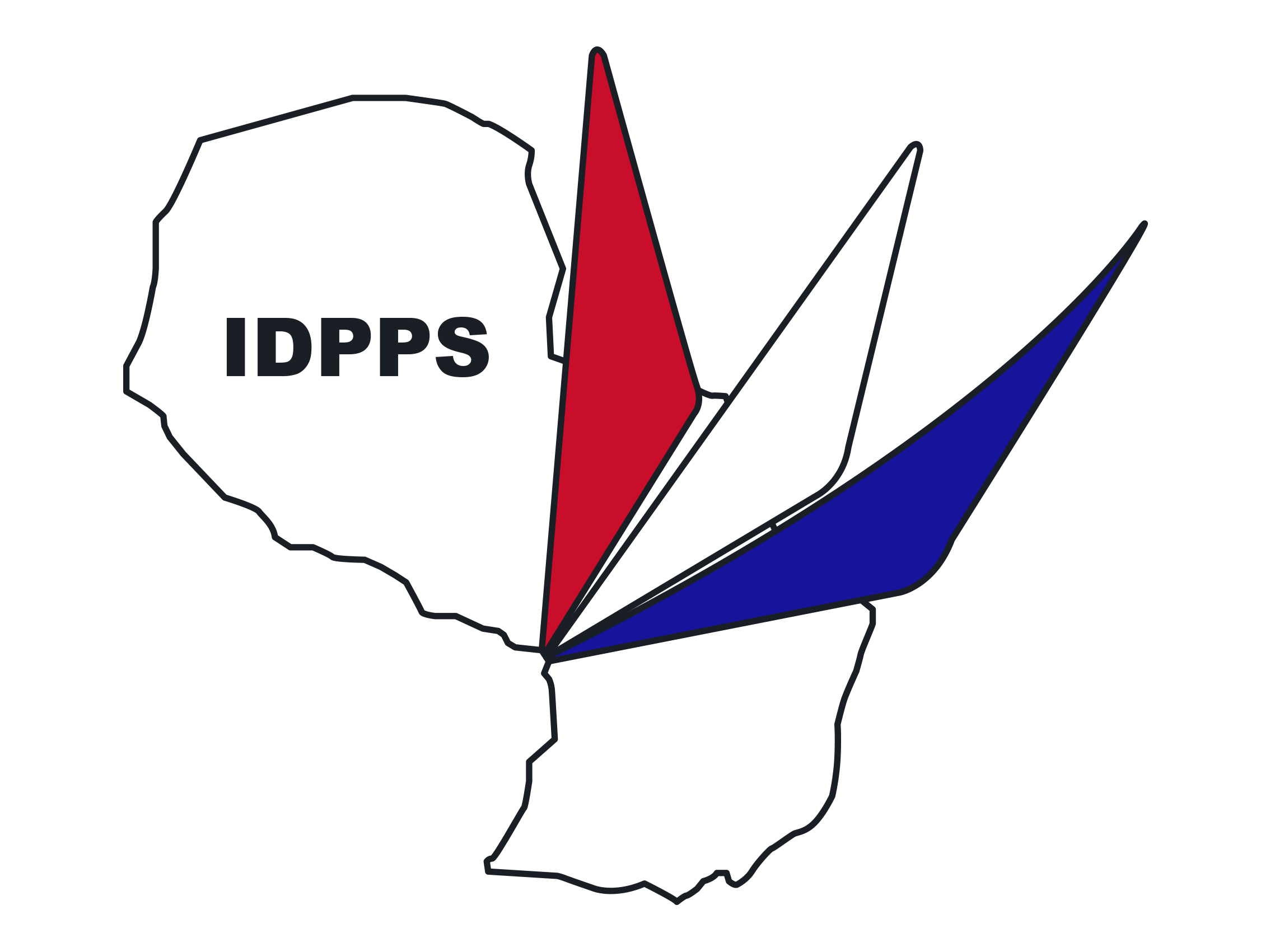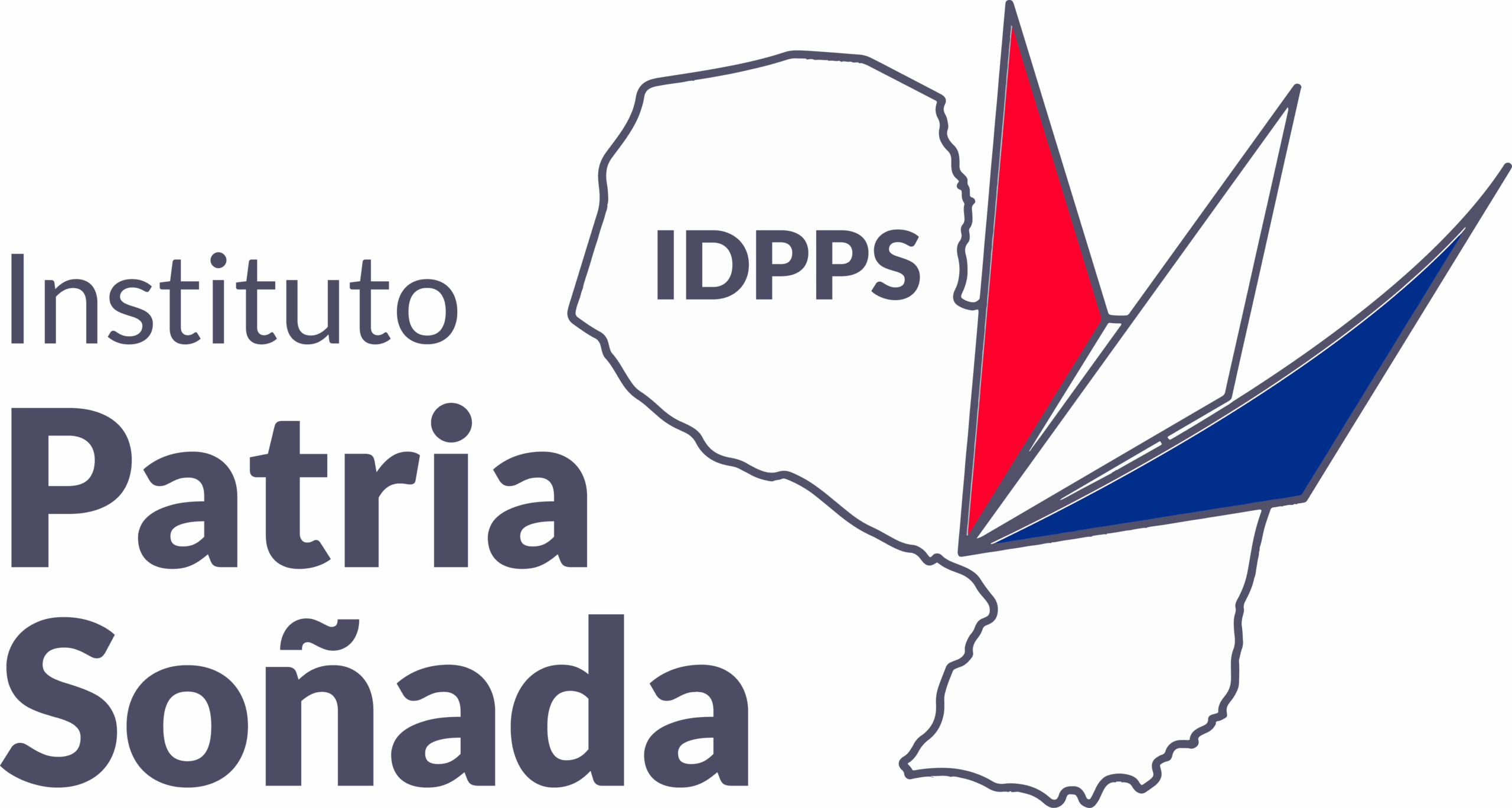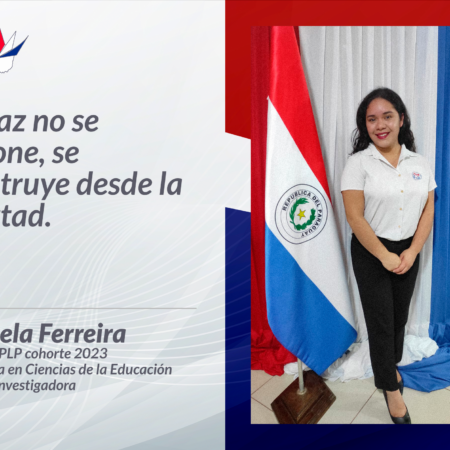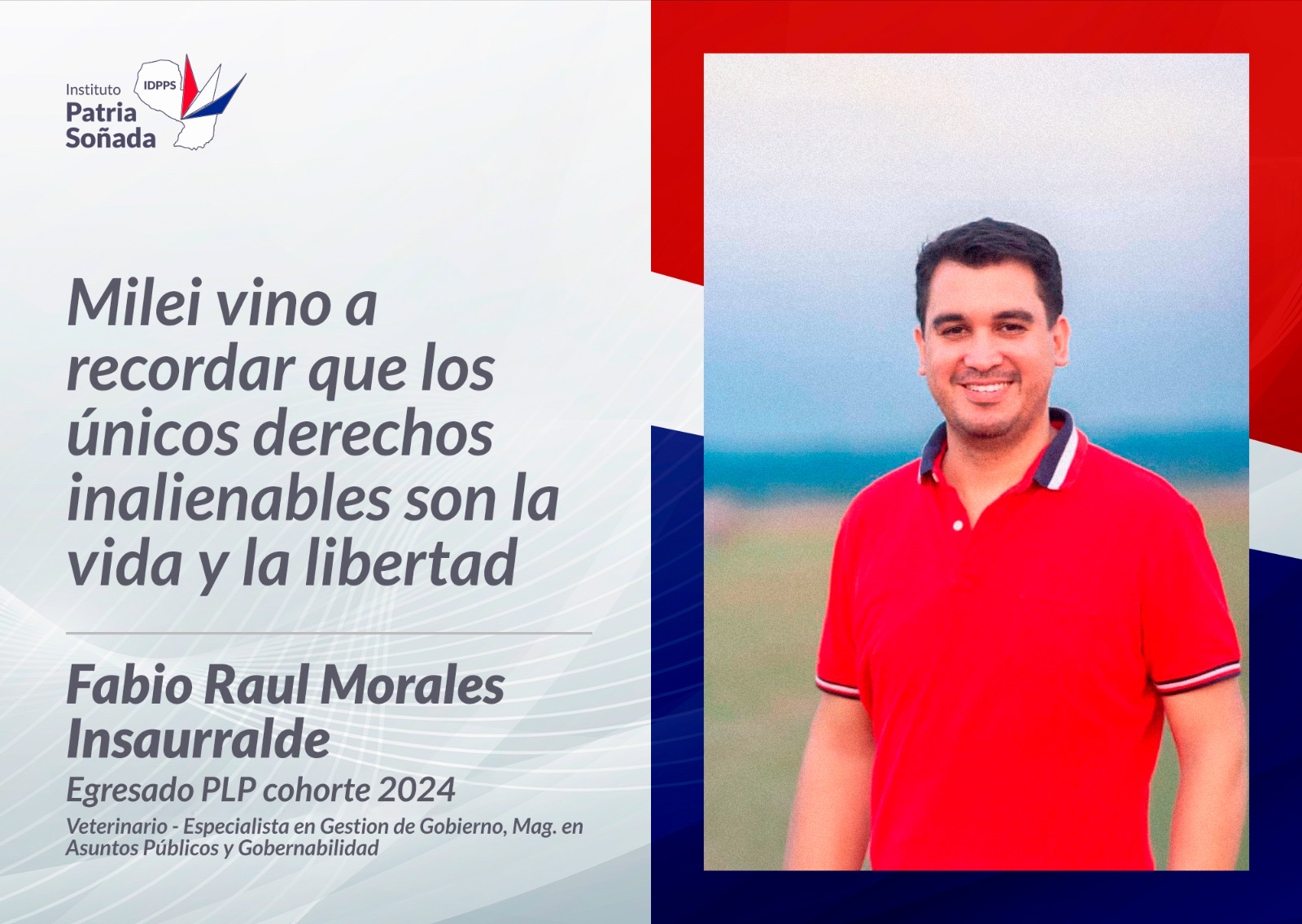
Los únicos derechos inalienables del ser humano son la vida y la libertad. Todo lo demás fue creado por las sociedades, en función de sus necesidades, sus valores y —sobre todo— de los recursos disponibles que tienen para sostenerlos.
A lo largo del tiempo, las civilizaciones fueron construyendo sistemas organizados que dieron lugar a nuevos derechos: derecho al orden público, a la salud, al agua potable, a la energía, a la educación gratuita, a la vivienda, al transporte público, a los servicios sanitarios, a la tierra, y un largo etcétera.
Pero estos derechos no son universales, ni mucho menos automáticos. Son el resultado de un pacto social, que solo puede sostenerse si existe la capacidad económica para hacerlo. No se trata solo de intención o ideología: se trata de recursos.
📊 Ejemplo simple:
En países donde cada habitante, en promedio, aporta 40.000 dólares anuales, es lógico que el Estado pueda ofrecer una cobertura amplia de servicios públicos.
El problema aparece cuando un ciudadano vive en un país donde el aporte medio no alcanza los 3.000 dólares al año, pero exige los mismos beneficios que alguien que vive en un sistema más productivo, con menos deuda y más eficiencia institucional.
Y peor aún: cuando un país que ya no genera los recursos que alguna vez tuvo, sigue ofreciendo derechos como si aún estuviera en su época dorada.
Eso fue lo que le pasó a Argentina.
Un país que llegó a ser una de las potencias económicas del mundo, generó —con justicia en su momento— una gran cantidad de derechos. Pero cuando vinieron las crisis, no solo no se ajustaron esos beneficios, sino que se multiplicaron. Así se creó un Estado hipertrofiado y una sociedad disociada de la realidad.
Los gobiernos que se sucedieron durante los años de crisis prefirieron evitar el conflicto y alimentar la ficción. Mientras tanto, la economía se quebraba… y los ciudadanos vivían como si el país fuera otro.
💣 Y entonces llegó Javier Milei.
Llegó a recordar algo básico, olvidado, pero profundamente verdadero:
👉 Los únicos derechos inalienables del hombre son la vida y la libertad.
Todo lo demás —la salud gratuita (hasta para extranjeros), la universidad pública, los subsidios (al obeso, al que se siente discriminado, al que no tiene trabajo, etc.), los planes sociales— está sujeto a disponibilidad presupuestaria.
No es un mensaje cómodo. Pero es un mensaje realista.
Una sociedad no puede gastar más de lo que produce, ni prometer más de lo que puede sostener. Y quizás ese sea el punto de inflexión más importante del debate político moderno.
Porque, al final del día, los políticos somos los responsables.
Responsables de leer con honestidad la realidad, de proponer los ajustes necesarios, aunque sean impopulares, y de proyectar un bienestar social sustentable en el tiempo.
Otorgar derechos y beneficios no es solo una decisión ideológica: es una decisión técnica y moral, que debe nacer del compromiso con el bien común y no del cálculo electoral.
Los beneficios deben existir, claro que sí, pero en base a una política solidaria que no se diluya con el tiempo, que no dependa del gobierno de turno.
Porque estamos llamados —y obligados— a diseñar políticas de Estado, no políticas de gobierno que se desmoronen apenas dejamos de ser gobierno.
Esa es la diferencia entre administrar y gobernar. Y esa es la tarea que todavía tenemos pendiente.