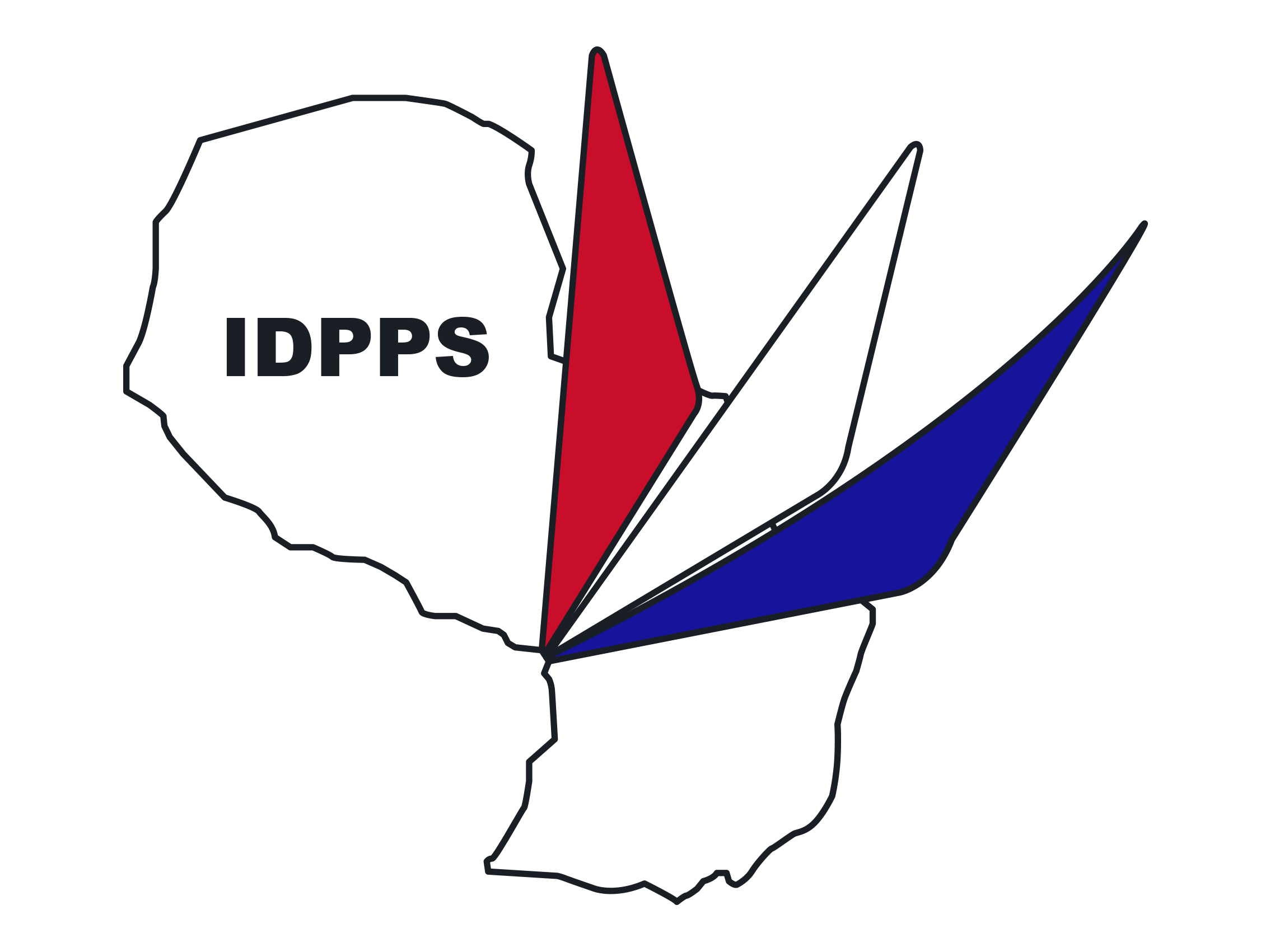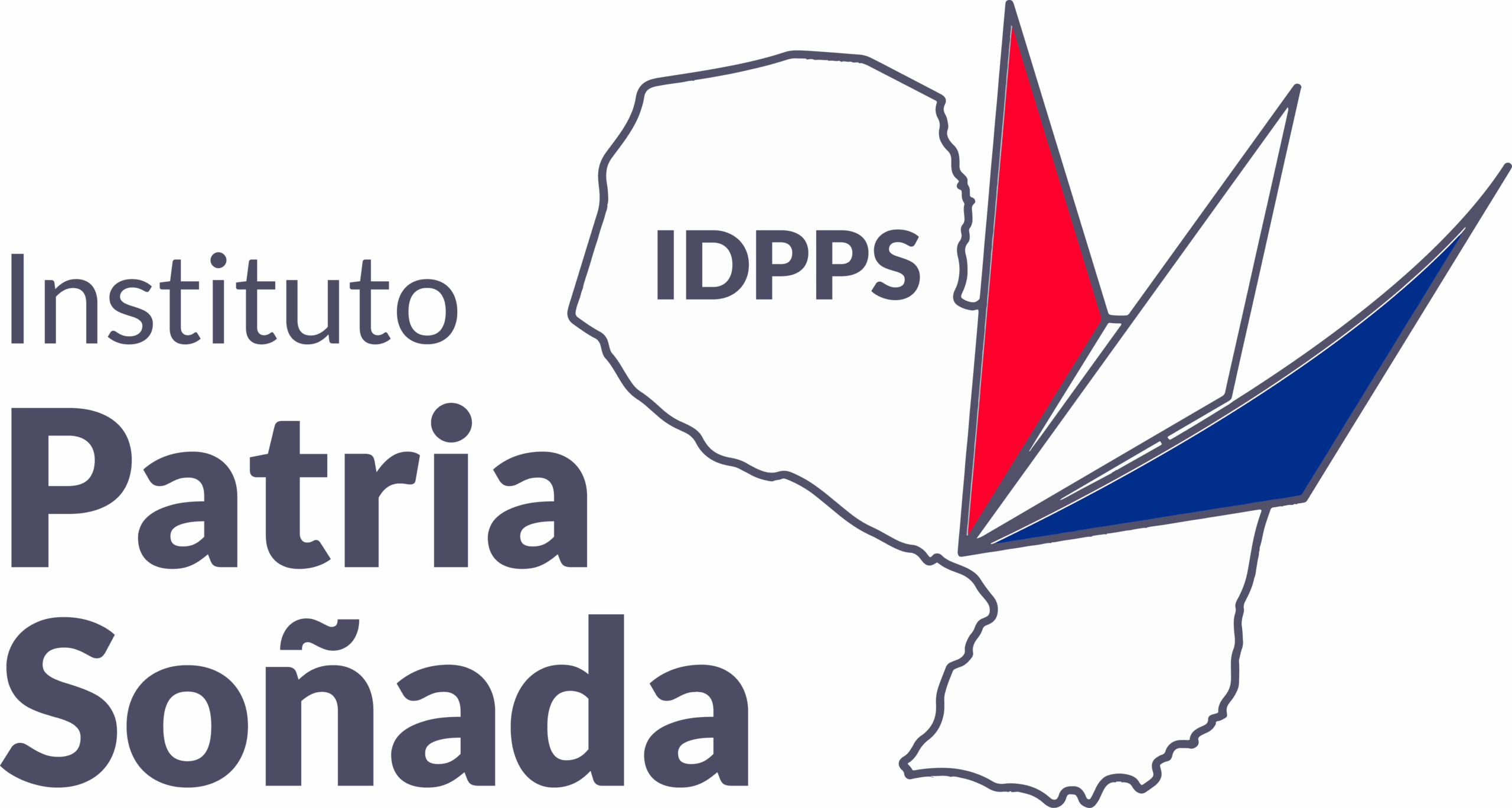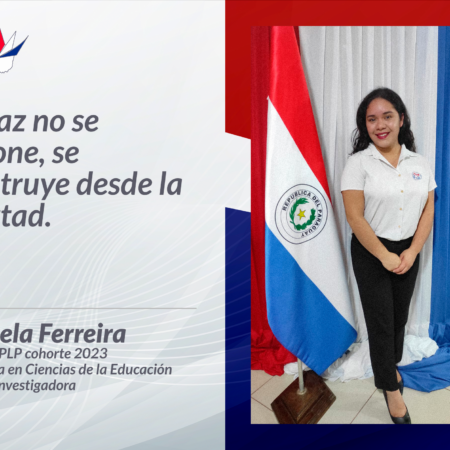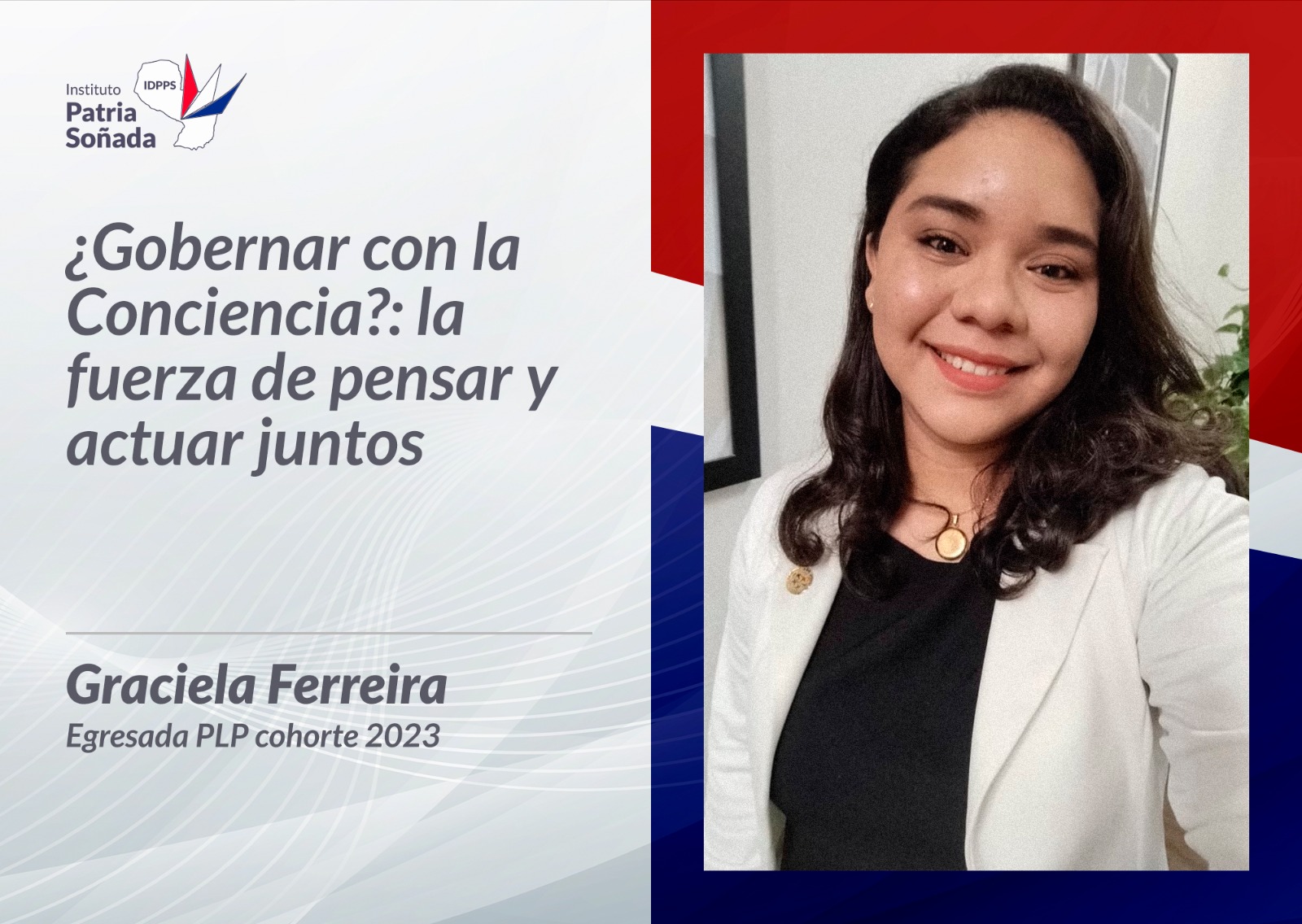
Hablar de gobernar con la conciencia supone abrir un debate profundo sobre el sentido del poder, la ética de la política y las fronteras entre lo personal y lo colectivo, no se trata únicamente de los temas filosóficos, sino una cuestión de práctica: ¿cómo influyen las convicciones internas, la sensibilidad social y la libertad de pensamiento en la manera en que se toman decisiones que afectan a todo un país?
En un Paraguay marcado por los desafíos democráticos, desigualdades persistentes y la necesidad de renovar sus liderazgos, reflexionar sobre la conciencia en el ejercicio del poder adquiere una vigencia ineludible, porque, como bien menciono el Intendente Luis Ramírez en una charla reciente ❝una sociedad avanza de acuerdo con los pensamientos❞. La forma en que pensamos colectivamente define los caminos que como país podemos recorrer.
¿Entonces una conciencia política o competir por liderar? Desde la psicología política, la conciencia política se reconoce como una competencia socioemocional fundamental en el liderazgo transformador. No basta con tener carisma o habilidades técnicas: un verdadero líder necesita percibir corrientes emocionales de su pueblo, comprender las redes de poder y actuar con empatía frente a las demandas de la ciudadanía.
Por lo tanto con la conciencia no significa gobernar con improvisación, sino con una lectura lucida de la realidad, supone la capacidad de interpretar tanto los intereses visibles como las dinámicas ocultas que atraviesan a una comunidad, sin tan solo pudiéramos aceptar que el mejor recurso somos nosotros, queda claro que la verdadera riqueza de un país radica en su gente, en su capacidad de pensar , crear y actuar con responsabilidad social, por lo tanto gobernar con la conciencia implica reconocer este potencial humano y ponerlo en el centro de las políticas públicas.
Sin embargo, existe un riesgo: el desacople entre lo que se vive y lo que se piensa, Filósofos contemporáneos como Amador Fernández-Savater advierten que gran parte de la política actual opera con “imágenes-zombie”, es decir, ideas heredadas que ya no conectan con la experiencia concreta de la gente. En Paraguay, esto se refleja en lo que podríamos llamar “la trampa de la descentralización”: cuando se promueven cambios institucionales o reformas sin que estos realmente se traduzcan en beneficios para la vida cotidiana de la ciudadanía. Se descentralizan responsabilidades, pero no siempre recursos, capacidades ni oportunidades. El resultado es un discurso de participación que muchas veces no llega a consolidarse en experiencias transformadoras.
Gobernar con conciencia exige precisamente superar esa distancia: verificar si las narrativas de cambio resuenan con la experiencia real del pueblo y, a la vez, generar nuevas imágenes colectivas desde las luchas sociales del presente.
El debate sobre la conciencia remite a un dilema central en la historia política: ¿hasta qué punto el Estado debe intervenir en las convicciones íntimas de las personas? Este tema ha sido objeto de discusión desde el siglo XVII, y aún hoy se mantiene vivo en las democracias modernas, donde el equilibrio entre libertad individual y orden colectivo nunca está del todo resuelto.
Pensadores como Roger Williams y John Locke nos ofrecen dos miradas que, aunque distantes en el tiempo, dialogan con los dilemas actuales de Paraguay.
- Roger Williams defendía que el Estado debía abstenerse de interferir en cuestiones religiosas y espirituales, limitándose únicamente a garantizar la paz civil. Para él, perseguir a alguien por sus creencias constituía una forma de violencia que rompía la convivencia social. Su idea se resume en que el Estado debe “gobernar pese a las conciencias”: mantener el orden sin imponer uniformidad espiritual.
- John Locke, en cambio, proponía un paso más allá: la paz social dependía de que los ciudadanos desarrollaran una disposición interna hacia la tolerancia. La conciencia individual debía abrirse a la aceptación del otro, de modo que la tolerancia se convirtiera en el cimiento de la vida en común. En su visión, el Estado debía promover un marco en el que esa tolerancia floreciera, sin sustituirla por coerción.
Estas posturas resuenan con la realidad paraguaya. En un país diverso, con tensiones históricas entre lo rural y lo urbano, lo indígena y lo mestizo, lo laico y lo religioso, la libertad de conciencia sigue siendo un eje fundamental. Gobernar con conciencia implica trazar con claridad los límites del poder estatal: ni imponer una única visión de mundo, ni dejar a las personas libradas a la indiferencia.
El Estado debe garantizar un espacio donde convivan múltiples creencias y cosmovisiones, reconociendo que la pluralidad no es una amenaza, sino una riqueza. La verdadera fortaleza democrática radica en la capacidad de contener esa diversidad sin sofocarla.
Gobernar con conciencia es mucho más que un ideal abstracto: es una práctica política que combina sensibilidad social, coherencia ética y visión estratégica. Supone que quienes ocupan espacios de poder asuman que las decisiones públicas afectan no solo a estructuras administrativas, sino también a cuerpos, emociones, creencias y esperanzas concretas.
En Paraguay, esta tarea cobra una urgencia particular. La ciudadanía demanda líderes capaces de escuchar antes que imponer, de construir consensos sin perder firmeza, y de entender que la política no es solo gestión de recursos, sino también gestión de sentidos colectivos.
La conciencia política implica interpretar con empatía las emociones sociales; la conciencia filosófica exige verificar que los discursos estén arraigados en la experiencia vivida; y la libertad de conciencia recuerda los límites del poder frente a las convicciones íntimas. Estas tres dimensiones, tomadas en conjunto, delinean un modelo de liderazgo capaz de transformar.
En última instancia, gobernar con conciencia no significa gobernar con debilidad, sino con una fortaleza distinta: la que nace de reconocer que el poder se legitima no por la imposición, sino por la capacidad de generar confianza, respeto y corresponsabilidad.
Para el Paraguay de hoy, donde las desigualdades aún marcan fronteras sociales y territoriales, apostar por un liderazgo consciente es apostar por una política más humana, más justa y enraizada en la vida cotidiana de su pueblo. Porque como recuerda la frase, “una sociedad avanza de acuerdo con los pensamientos”, y esos pensamientos, cuando se vuelven acción, son la semilla de una patria verdaderamente soñada.