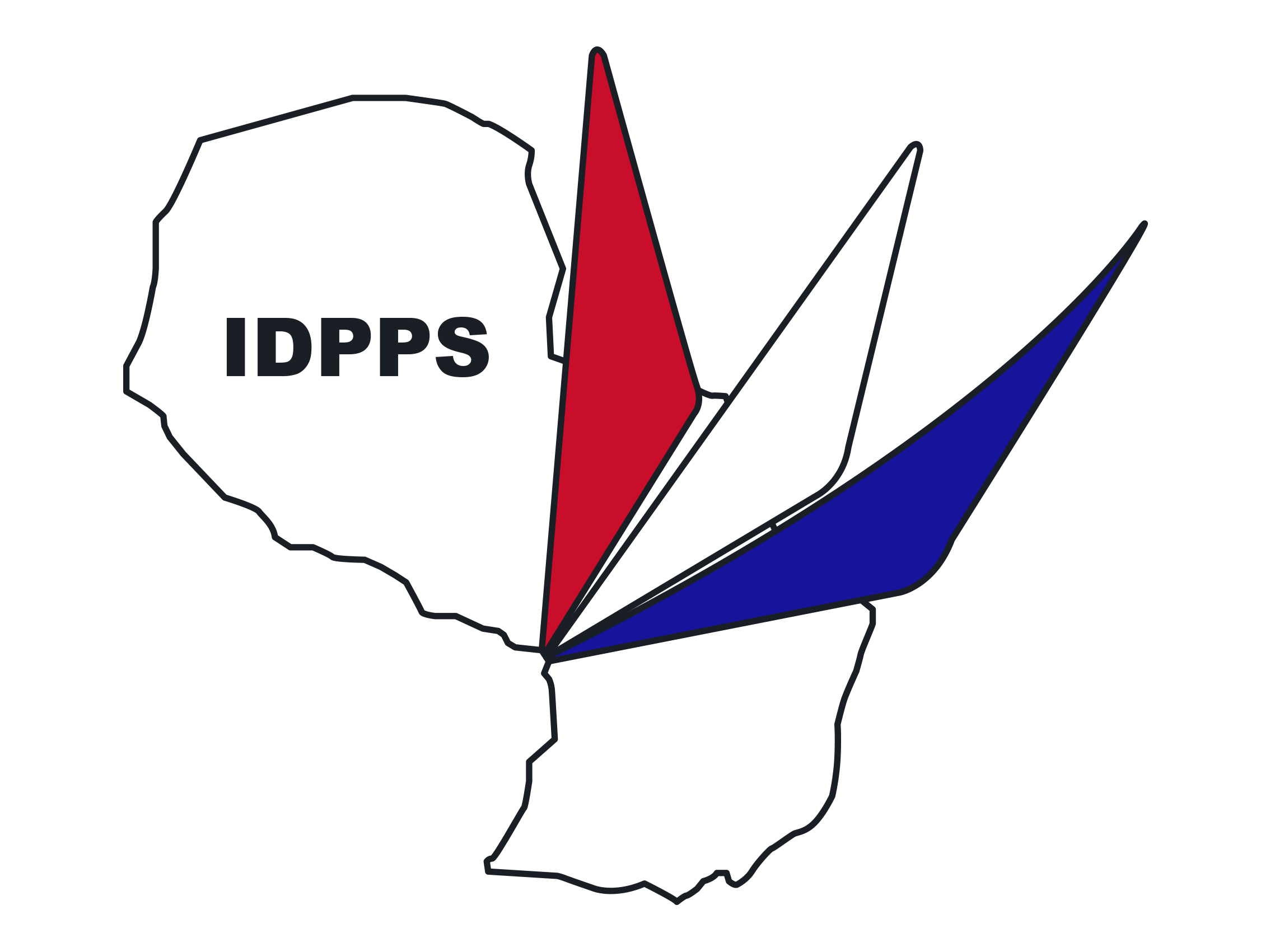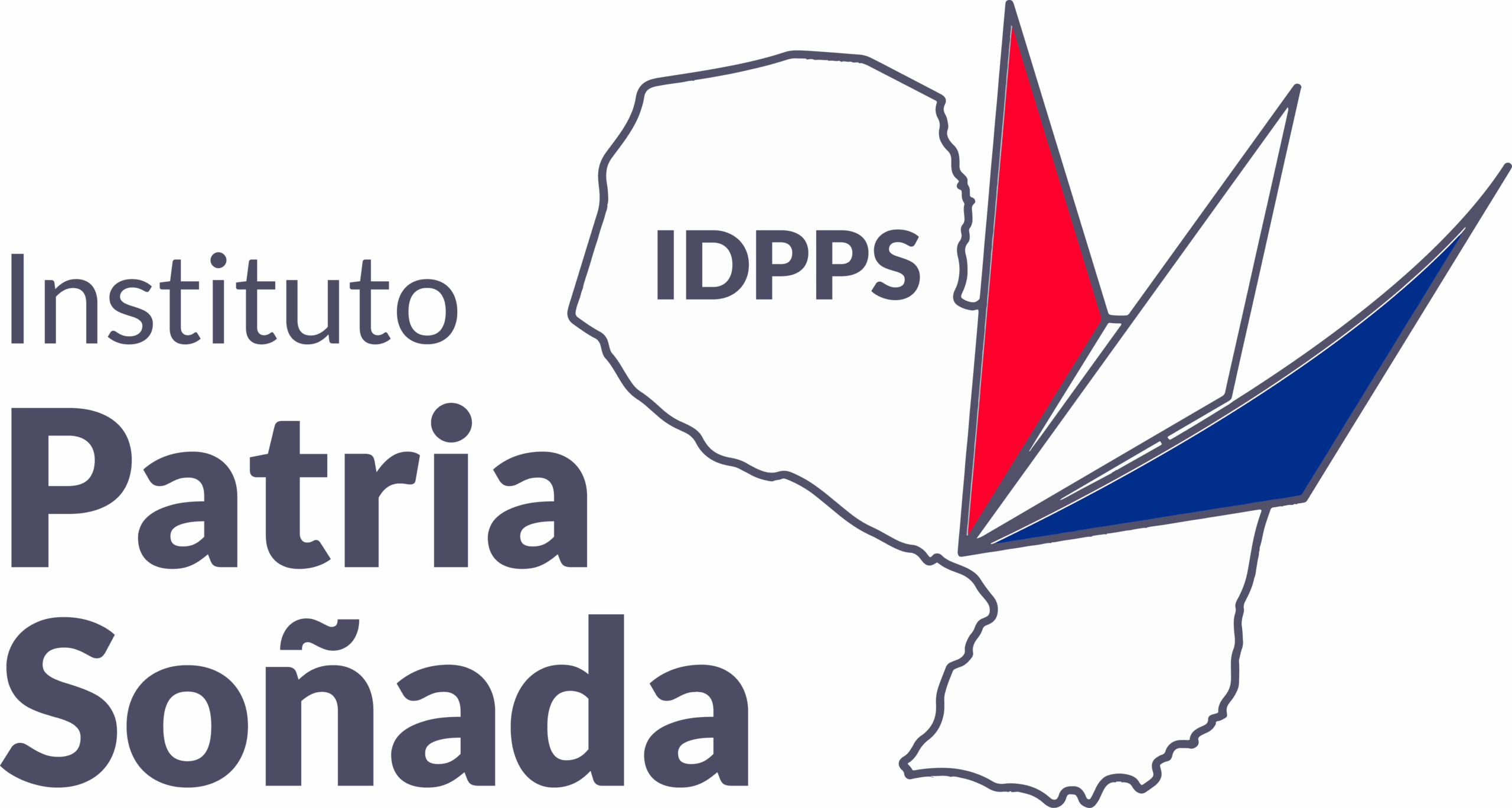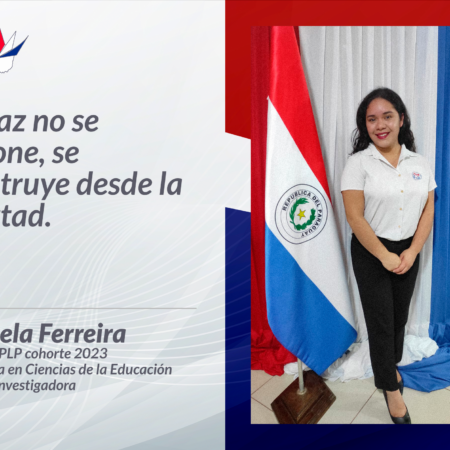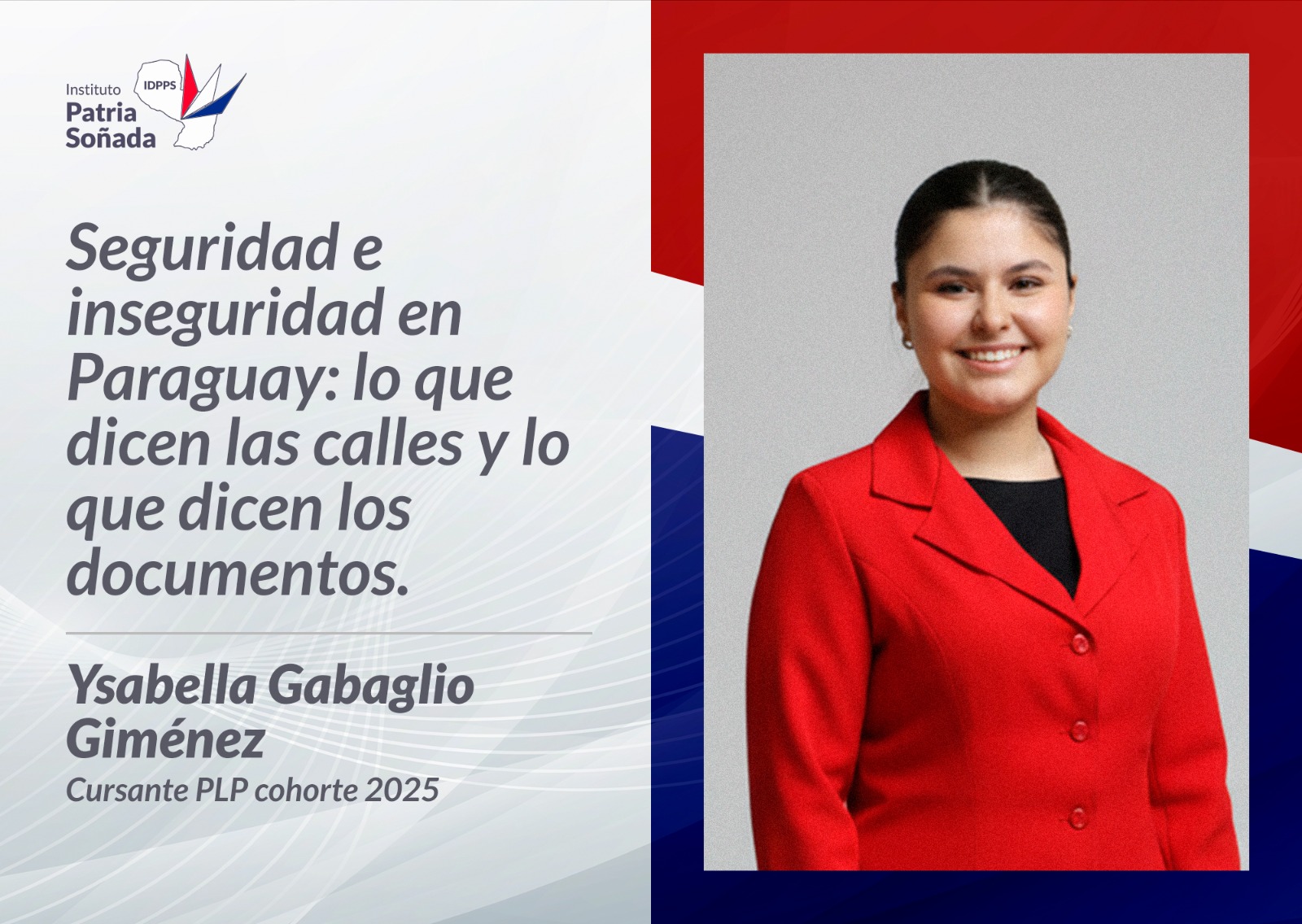
Hablar de seguridad en Paraguay es hablar de algo que atraviesa la vida cotidiana.
No es un concepto abstracto ni una idea que solo existe en los discursos de políticos o
en documentos oficiales. Es algo que se siente en la parada del colectivo, cuando alguien
mira de reojo y uno guarda rápido el celular. Es la decisión de no volver tarde porque las
calles quedan oscuras y desiertas. Es la recomendación que se pasa de boca en boca
entre amigos y familiares: “no camines por ahí”, “no saques tu billetera en público”,
“tomá otro colectivo aunque te quede más lejos”. Estas pequeñas decisiones muestran
que la seguridad, o mejor dicho la inseguridad, forma parte del día a día.
En Asunción, como en muchas ciudades de América Latina, la sensación de
inseguridad no se limita a los datos oficiales sobre delitos. Se construye en la experiencia
repetida de cuidarse, de anticipar posibles riesgos. Si bien los periódicos reportan robos
y asaltos, el miedo aparece también en situaciones más comunes: un grupo de jóvenes
en una esquina, una calle sin iluminación, un comentario fuera de lugar en el transporte
público. La inseguridad, entonces, no es solo lo que ocurre, sino también lo que se espera
que pueda ocurrir. Por eso la percepción de inseguridad suele ser más alta que los datos
estadísticos de criminalidad. Estudios realizados en la región muestran que incluso
cuando los índices de violencia disminuyen, la gente sigue declarando que se siente
insegura (Real Instituto Elcano, 2024).
Un factor que intensifica esta percepción en Paraguay es el machismo. Las
mujeres enfrentan no solo el riesgo de ser víctimas de delitos, sino también la violencia
simbólica y cultural del acoso. Caminar por calles céntricas puede convertirse en un
momento de tensión, no por miedo a un asalto, sino por la mirada invasiva, los
comentarios o la proximidad no deseada. La inseguridad se multiplica cuando el espacio
público no es neutral, sino hostil. El Informe especial sobre seguridad humana del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2022) insiste en que la seguridad
no debe reducirse a lo militar o lo policial: debe entenderse como la posibilidad de vivir
sin miedo en todos los aspectos de la vida. Eso incluye sentirse seguro no solo frente al
delito, sino también frente a las desigualdades y a la violencia de género.
En este contexto aparece el discurso oficial. El Estado paraguayo, consciente de
estas problemáticas, elaboró el Libro Blanco de la Defensa Nacional. Allí se señala que la
seguridad debe pensarse de manera multidimensional, integrando las amenazas
externas con los riesgos internos y con la vida cotidiana de la ciudadanía (Ministerio de
Defensa Nacional, s. f.). El documento busca marcar una línea de política pública que no
se limite a la defensa militar, sino que articule la seguridad con el desarrollo nacional.
Esto coincide con lo que la Organización de los Estados Americanos ya había establecido
en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, donde se reconoce que los desafíos
actuales incluyen no solo la guerra o los conflictos interestatales, sino también la
pobreza, los desastres naturales, el crimen organizado y la salud pública (OEA, 2003).
El problema es que estos marcos estratégicos muchas veces no logran llegar a la
ciudadanía. Quedan en un nivel abstracto, poco conectado con lo que vive una persona
en su recorrido diario. En teoría, Paraguay asume una visión moderna y
multidimensional de la seguridad. En la práctica, la población sigue desconfiando. Según
Latinobarómetro (2023), la confianza en las instituciones es baja, lo que provoca que
cualquier política pública pierda legitimidad. Una patrulla policial puede recorrer un
barrio, pero si los vecinos no creen que esa acción tendrá continuidad o resultados, la
sensación de inseguridad no desaparece.
Además, la relación entre seguridad y desarrollo no puede pasarse por alto. En
América Latina, la violencia ha sido uno de los mayores obstáculos para el progreso
económico y social. Naciones Unidas y el PNUD (2021–2022) remarcan que la
inseguridad limita la inversión, la educación y la cohesión social. En Paraguay esto se ve
en cosas simples: un estudiante que no se queda en la biblioteca de noche porque teme
volver tarde a su casa; una familia que gasta parte de su ingreso en transporte privado
para evitar riesgos en el colectivo; pequeños comerciantes que pagan seguridad
adicional para proteger sus negocios. Todos esos ejemplos muestran que la inseguridad
no es solo un problema de percepción, sino un freno real al desarrollo.
El machismo vuelve a aparecer en este punto. La desigualdad de género afecta
directamente la posibilidad de aprovechar las oportunidades de desarrollo. Una mujer
que evita postularse a un trabajo porque el trayecto hasta la empresa es inseguro, o que
limita sus estudios por miedo a volver de noche, está recibiendo un mensaje claro: su
libertad está condicionada por la inseguridad. Y cuando la mitad de la población vive con
estas restricciones, el país entero pierde capacidad de crecer.
Frente a todo esto, las soluciones no pueden ser únicamente más policías o más
recursos militares. Si bien estas medidas son necesarias, la seguridad debe construirse
también desde lo social. Calles iluminadas, transporte público confiable, espacios de
participación ciudadana y educación en igualdad de género son políticas de seguridad
tanto como lo es reforzar la frontera. La prevención tiene que tener el mismo peso que
la reacción. No se trata solo de responder cuando ocurre un delito, sino de crear
condiciones para que esos delitos sean menos probables.
También es clave mejorar la comunicación entre el Estado y la ciudadanía.
Muchas veces los planes estratégicos se anuncian con términos técnicos, difíciles de
comprender para la población en general. Si las autoridades explicaran con un lenguaje
sencillo qué acciones se realizan y qué resultados concretos se obtienen, la confianza
aumentaría. La seguridad no debería sentirse como algo lejano, sino como un derecho
visible en cada barrio.
En conclusión, la seguridad en Paraguay necesita un cambio de enfoque. Los
documentos oficiales como el Libro Blanco ya reconocen que la seguridad es
multidimensional, pero ese reconocimiento debe traducirse en políticas tangibles. La
inseguridad no puede seguir siendo el telón de fondo de la vida cotidiana. Reducir la
brecha entre lo que se anuncia y lo que la gente siente requiere acciones integrales:
combatir el machismo, invertir en infraestructura urbana, fortalecer la educación, y al
mismo tiempo, mantener un sistema de defensa nacional que proteja al país. Solo así la
seguridad dejará de ser un discurso y se convertirá en una experiencia real, que permita
a las personas vivir con dignidad y proyectar un futuro sin miedo.