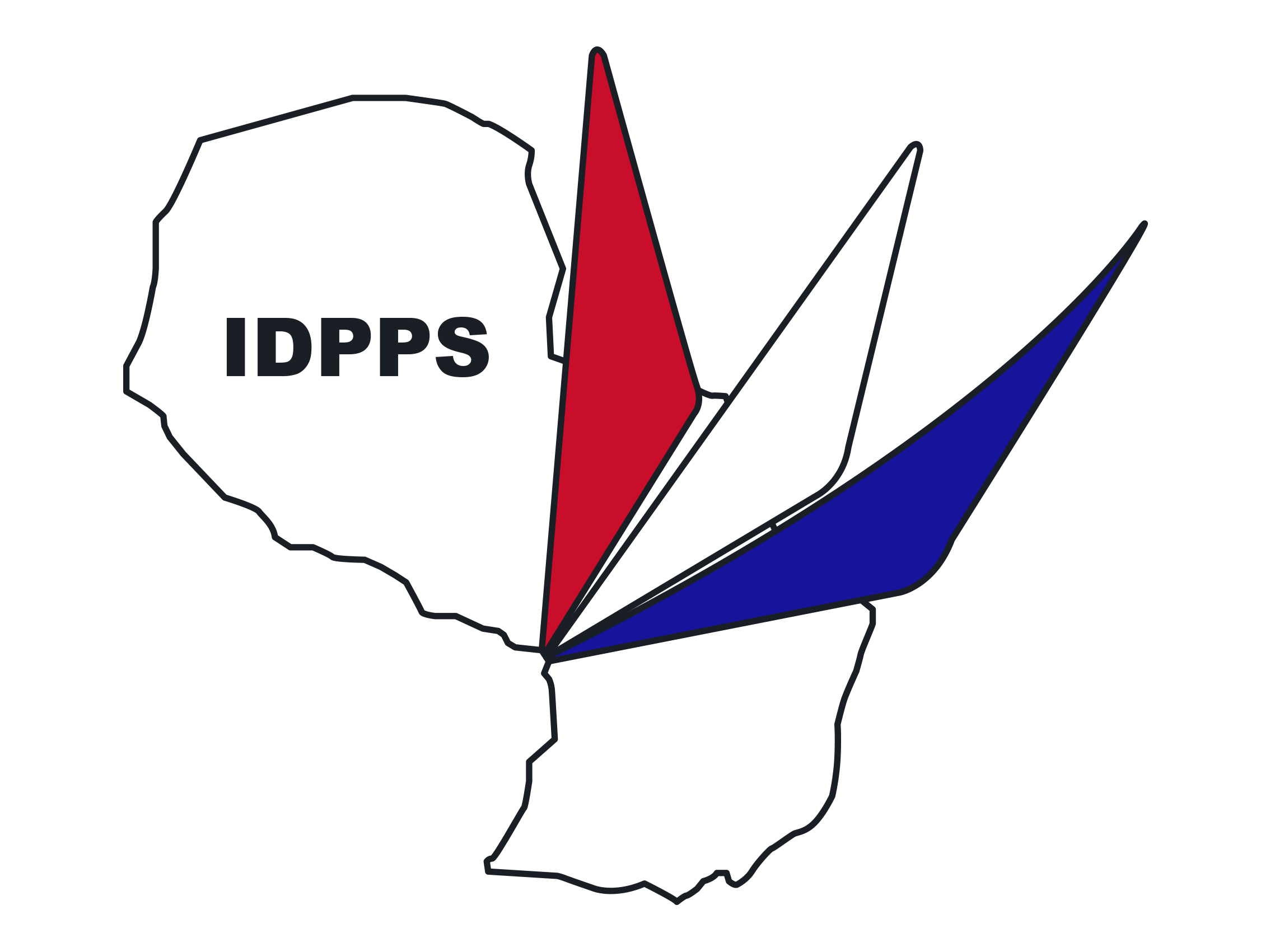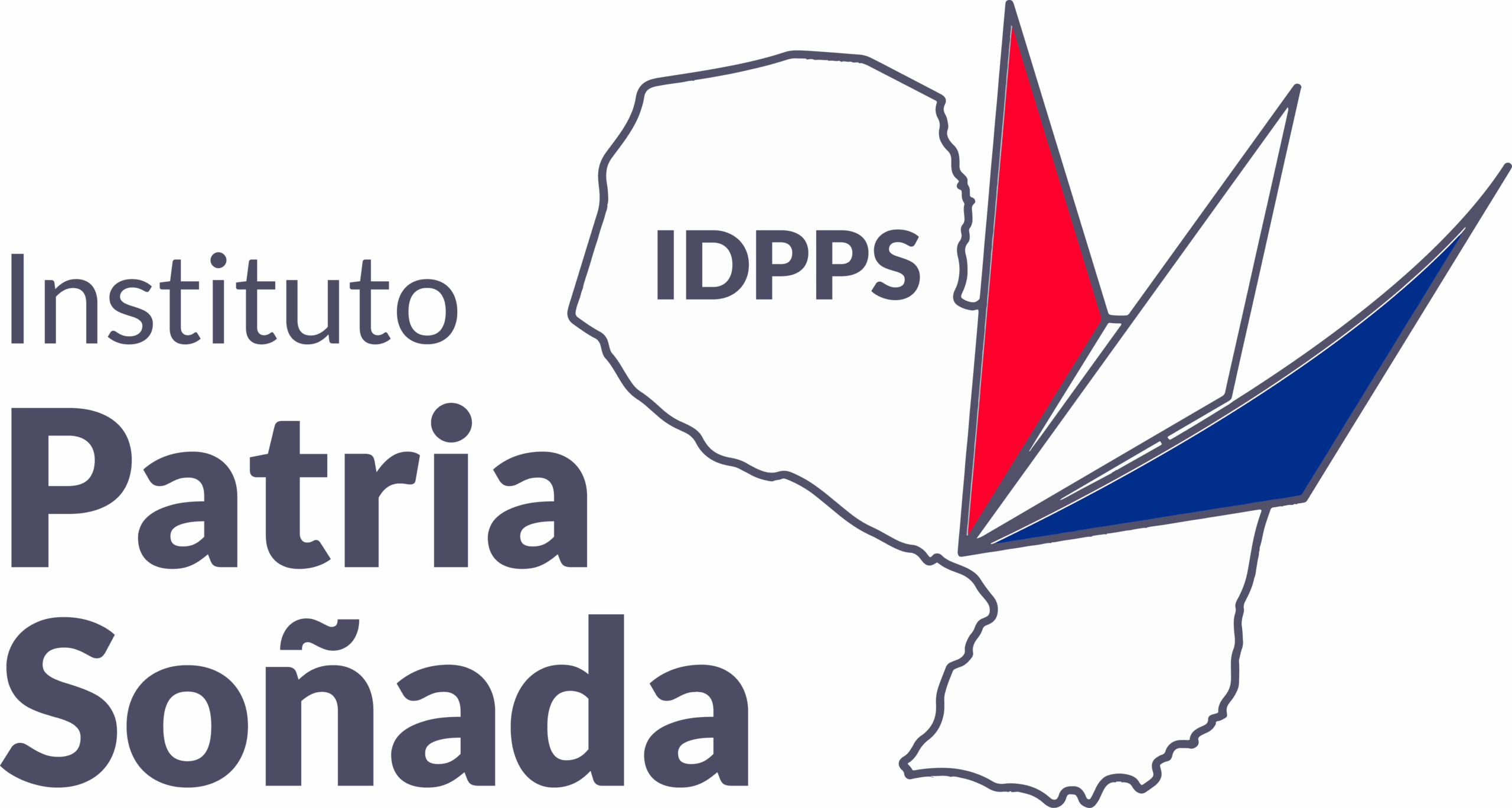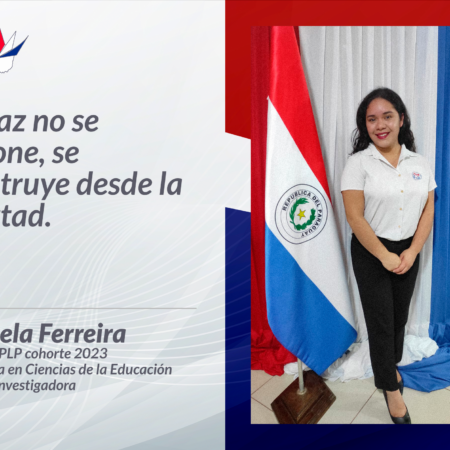El conversatorio “El Modelo de Seguridad y Desarrollo de Nayib Bukele en El Salvador: Posibilidades y Riesgos para Paraguay” reunió a expertos internacionales y referentes paraguayos en una jornada de análisis profundo, diálogo plural y confrontación de ideas sobre los modelos de seguridad en América Latina.
Organizado por el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS), el evento convocó a voces diversas para discutir no solo los resultados del modelo salvadoreño, sino sus fundamentos, críticas, implicancias regionales y su pertinencia —o no— en el contexto paraguayo.
Un modelo polémico que genera interés global
Desde San Salvador, el economista César Addario, asesor del gobierno salvadoreño, ofreció una mirada técnica sobre el proceso impulsado por Bukele. Describió cómo, tras décadas de violencia estructural, el Estado logró recuperar el control del territorio mediante una combinación de reformas legales, estado de excepción y medidas de seguridad a gran escala. Afirmó que la economía local también se vio beneficiada, principalmente por la eliminación de las extorsiones impuestas por las maras.
A su turno, el consultor político colombiano Mauricio Morris definió la lucha salvadoreña como “una guerra entre el bien y el mal”, defendiendo la legitimidad popular del proceso. Sostuvo que el modelo ha devuelto la esperanza a millones de personas y que su expansión en América Latina responde a una demanda social creciente frente al crimen organizado y al descrédito de las democracias tradicionales.
El también colombiano Fernando Muñoz, dirigente de Bukelistas Internacional, sumó al análisis la experiencia de su país. Comparó el deterioro institucional y de seguridad en Colombia con el proceso de recuperación salvadoreño y propuso la “reciudadanización” como base para un nuevo pacto político.
Una mirada crítica desde Paraguay
El panel nacional estuvo conformado por figuras destacadas de la política, la academia y la sociedad civil. Entre ellas, el ex Canciller y ex Ministro del Interior Federico González valoró los resultados alcanzados por El Salvador, pero advirtió sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre eficacia en seguridad y respeto a los derechos fundamentales. “¿Dónde están los derechos humanos del ciudadano común?”, cuestionó.
El economista Jorge Schreiner planteó una preocupación estructural: “¿Qué pasa el día después de Bukele?”. Invitó a pensar el diseño institucional más allá del liderazgo personalista y advirtió sobre los riesgos del debilitamiento democrático cuando las soluciones se concentran en una sola figura.
Desde su experiencia en defensa y salud pública, la ex Ministra de Defensa Nacional, Dra. María Liz García de Arnold formuló preguntas clave sobre los indicadores sociales post-Bukele: salud mental, adicciones y reinserción. El Dr. Guillermo Brítez, por su parte, contrastó la situación regional y alertó sobre la fragilidad jurídica que puede surgir en países que optan por soluciones excepcionales de seguridad.
Seguridad, juventud y participación
La politóloga Clara Martínez Verdún aportó una perspectiva crítica sobre el poder de la comunicación política en los nuevos liderazgos. “La campaña de Bukele fue tan efectiva como su gestión”, afirmó, destacando el papel de las redes sociales, la legitimación ciudadana y el uso estratégico de la narrativa. También advirtió sobre la necesidad de fomentar una mayor participación de los jóvenes paraguayos en los procesos democráticos.
El Dr. César Talavera interrogó sobre el papel de las iglesias y del empresariado en el proceso salvadoreño, abriendo una discusión sobre el respaldo social y moral de los gobiernos autoritarios o excepcionales.
¿Qué puede (y no puede) Paraguay aprender?
A lo largo del debate surgieron acuerdos y diferencias. Para algunos, el modelo Bukele es una referencia válida en contextos de crisis profunda. Para otros, no es replicable en países con sistemas institucionales más estables o con realidades diferentes, como Paraguay.
César Addario fue enfático: “Paraguay no necesita este tipo de modelo. Nuestro problema no es estructural, es judicial. No tenemos maras, ni control territorial criminal. Nuestro desafío es fortalecer la justicia y prevenir el deterioro antes de que sea demasiado tarde”.
El exministro González coincidió: “Paraguay no debe mirar con admiración ni con desprecio, sino con inteligencia. Ver qué funciona, qué no, y sobre todo qué se adapta a nuestra historia y Constitución”.
Lejos de buscar consensos forzados, el conversatorio permitió confrontar visiones con argumentos, escuchar experiencias desde dentro y fuera del país, y pensar en soluciones posibles para realidades complejas. Fue, sobre todo, una oportunidad para poner en valor el pensamiento crítico paraguayo frente a los grandes dilemas del siglo XXI: seguridad, democracia, derechos y desarrollo.